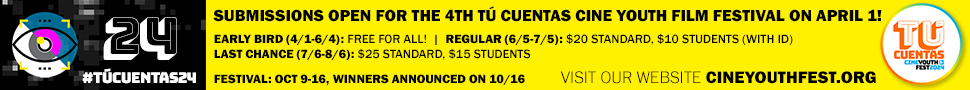TRIBUNA INVITADA Por Ángel Collado Schwarz
El viajero que arriba a Puerto Rico desde una localidad soberana es recibido por una foto de Donald Trump -el jefe de Estado del territorio, cuyos residentes no lo eligieron-, y su mensaje de “Welcome to the United States”. Sólo al salir del área restringida del aeropuerto se percata de que llegó a una nación latinoamericana, invadida en 1898.
Según el viajero abandona el perímetro del aeropuerto, se adentra en un país presentado con definiciones políticas fantasiosas por el “gobernante” de turno: desde “el mejor de los dos mundos” hasta “próximos a convertirnos en el Estado 51”.
Para entender al país, debemos remontarnos a lo que sucedió tras la invasión estadounidense cuando el Tribunal Supremo atendió situaciones generadas por la adquisición de nuevos territorios en diversas islas del Pacífico y del Caribe con culturas ajenas a la estadounidense.
Los conocidos “Casos Insulares” (1901-22) definieron la relación entre la metrópolis y sus territorios.
El Tribunal Supremo determinó que Puerto Rico pertenece a pero no es parte de Estados Unidos. Estableció también que es un “territorio no incorporado”, diferenciándolos de los otros territorios incorporados que se habían convertido en estados de la Unión.
En los casos se reafirma el poder plenario del Congreso sobre los territorios, según dispuesto en la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos. El Congreso tiene el poder de otorgar y retraer grados de gobierno propio a los territorios.
El mejor ejemplo es el de la Constitución de Puerto Rico que el Congreso aprobó en 1952 y que, más de medio siglo después, en el 2016, revocó “de facto” con la ley Promesa y el nombramiento de una Junta a la que transfirió la responsabilidad fiscal de la isla.
El Congreso fue el que oficializó cambiar el nombre de la isla por el de Porto Rico, y luego en 1932, ante el fracaso del proceso de americanización, restituye el verdadero nombre de la isla.
El Congreso aprobó leyes coloniales, como la Foraker de 1900, que devaluó el peso puertorriqueño y destruyó el modelo económico imperante para sustituirlo con uno que abrió el paso a la dependencia e importación de alimentos.
Legisló la Ley Jones (1917) que impuso la ciudadanía estadounidense y las Leyes de Cabotaje, que desde entonces dictan el alto costo de importaciones al país.
En 1976 el Congreso otorgó la exención contributiva “936” a las farmacéuticas para luego revocarla en 1996 (con efectividad en el 2006). Con ello sustituyó la creación de empleos por un endeudamiento que arrastró al país a la bancarrota.
La crisis fundamental de Puerto Rico deriva de estas decisiones arbitrarias del Congreso amparadas en sus poderes plenarios sobre el territorio.
A través de nuestra historia, líderes puertorriqueños han sido humillados ante el Congreso. Algunos se han defendido tenazmente, otros se han doblegado.
Durante años recientes la prioridad de la mayoría de los congresistas, que no responden a electores en Puerto Rico, ha sido recaudar entre los puertorriqueños fondos para sus campañas de re-elección, sin preocuparles las consecuencias de sus actos legislativos en el territorio.
¿Por qué cuando eliminaron las 936 no se preocuparon de cómo Puerto Rico sobreviviría? ¿Por qué a los comités del Congreso responsables por los territorios no les preocupó que el gobierno local irresponsable, en complicidad con Wall Street, endeudara a la isla sin identificar fuentes de repago?
La relación entre Puerto Rico y el Congreso violenta el pensamiento de los fundadores de Estados Unidos sobre el consentimiento de los gobernados. Fue precisamente la violación de este principio lo que forzó a las trece colonias a rebelarse contra el Reino Unido.
El Congreso podrá tratar de gobernar a Puerto Rico a través de la Junta Fiscal, pero la crisis no se resolverá en sus fundamentos hasta que los gobernados finalmente gobiernen y asuman la responsabilidad de sus actos.